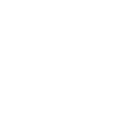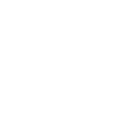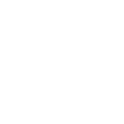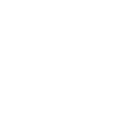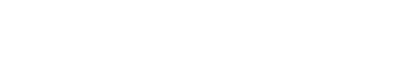La zona arqueológica de La Campana se localiza en el estado de Colima, municipio de Villa de Álvarez, y forma parte de la zona metropolitana que rodea el municipio de Colima. Las estructuras encontradas en el viejo potrero de La Campana son vestigios de la antigua urbe de Almoloyan, en lengua náhuatl “lugar entre agua que corre”, la ciudad más importante del territorio colimense y el occidente mesoamericano durante los periodos Clásico y Epiclásico. Los rastros de este asentamiento están definidos por la margen izquierda del Arroyo Pereyra y la derecha del río Colima.
El sitio forma actualmente parte del paisaje urbano y se ha convertido en un lugar asombrosamente cercano a los actuales habitantes colimotas, quienes comparten con agrado entre los visitantes aspectos fundamentales de su pasado prehispánico, como los pensamientos cosmogónico y cosmológico.
La Campana despertó el interés de connotados intelectuales de la región a principios del siglo XX, entre ellos el Ing. José María Gutiérrez Santa Cruz y el Dr. Miguel Galindo, quienes se preocuparon por su protección y salvaguarda, destacaron la importancia de los monumentos e hicieron pública su trascendencia y significación. En 1994, el INAH inició el Proyecto de investigación arqueológica de La Campana, y reconstruyó parte importante de la historia de las sociedades que habitaron esta urbe.
La primera ocupación ocurrió durante la fase cerámica Capacha (1870-1720 a. C.), cuando en la sección noroeste se construyeron sencillas estructuras circulares sobre las cuales se erigieron edificaciones con materiales perecederos. Al comienzo de la fase Ortices los dignatarios del sitio replantearon el patrón urbano, a fin de convertir este pequeño poblado en una metrópoli. Lo anterior fue posiblemente resultado de la influencia de la cultura teotihuacana, pues los dirigentes de La Campana habían establecido relaciones de comercio e intercambio con aquella.
Así, decidieron levantar una ciudad dedicada al dios del Fuego, siguiendo un patrón orientado hacia el Volcán de Fuego (16° al este del norte). Con una planeación cuatripartita, que tenía como base el trazo de dos grandes avenidas (una orientada de este al oeste y otra de norte a sur, alrededor de las cuales se distribuyeron las diferentes áreas del lugar), nació la nueva población como respuesta a las tradiciones mítico-religiosas y los intereses político-económicos del grupo en el poder.
A lo anterior se suma la orientación de los principales edificios del centro ceremonial (es similar a la de la Pirámide del Sol y la Calzada de los Muertos en Teotihuacán), lo que pudiera significar la réplica en occidente de un patrón preestablecido en el Altiplano Central de México. Las estructuras están asociadas a las cuatro regiones localizadas entre los cuatro puntos cardinales, de acuerdo con los movimientos solares de este a oeste y el tránsito diario y anual del sol, y algunas veces de norte a sur. Lo anterior pone de manifiesto el conocimiento de algunos eventos estelares definidos por sacerdotes astrónomos, además de haber considerado la localización del Volcán de Fuego para establecer la orientación de la ciudad y sus edificaciones, lo que puede tener connotaciones significativas dentro del calendario agrícola mesoamericano.
El grupo que organizó el asentamiento tuvo la capacidad de proyectar un centro ceremonial-administrativo en la zona central de la urbe, que cuando alcanzó su mayor esplendor se caracterizaba por la presencia de un patrón nuclear definido con arquitectura monumental, alrededor del cual se ubicaban las diferentes áreas tanto habitacionales como para complejas actividades comerciales, artesanales y agrícolas.
En el centro ceremonial se pueden observar estructuras cuyas características mezclaban las regionales con las teotihuacanas. Se trata de una arquitectura altamente desarrollada en la cual es posible observar juegos de volúmenes representados por edificios de índole religiosa y otros con funciones probablemente administrativas. En la parte norte se ubican áreas habitacionales, de comercio y de comunicación, entre otras. También hay en el centro ceremonial administrativo otra clase de estructuras: grandes edificaciones tipo plataformas superpuestas y escalonadas, en cuya parte superior destacan recintos sacros destinados a los miembros del aparato burocrático o incluso para ser habitadas por personajes importantes, cuyo propósito era separar a sus residentes del resto de la población, o sea, marcar la distancia social para propiciar la legitimación del estrato gobernante y apoyar la reproducción del estado por medio de la ideología religiosa.
Los conjuntos están definidos por cuatro plataformas monumentales sobre las cuales se construyeron edificios ceremoniales. De manera general dichos conjuntos, de manera especial el Recinto 1A, recuerdan el recinto religioso más importante de Teotihuacán conocido como La Ciudadela, así como a otros con la misma planta rectangular localizados en la parte central de los sitios y que identifican asentamientos de filiación teotihuacana, como San Nicolás El Grande, Tlaxcala y Chingú, cerca de Tula, Hidalgo.
Resulta importante señalar las modificaciones que se efectuaron a las estructuras más importantes del centro ceremonial para tratar de desaparecer la característica simetría teotihuacana después del colapso de la antigua urbe del Altiplano Central de México. Dato importante también es la presencia de un sistema subterráneo de drenaje que permite desalojar el agua de lluvia del entorno de los edificios y la lleva a los ríos que definen el asentamiento.