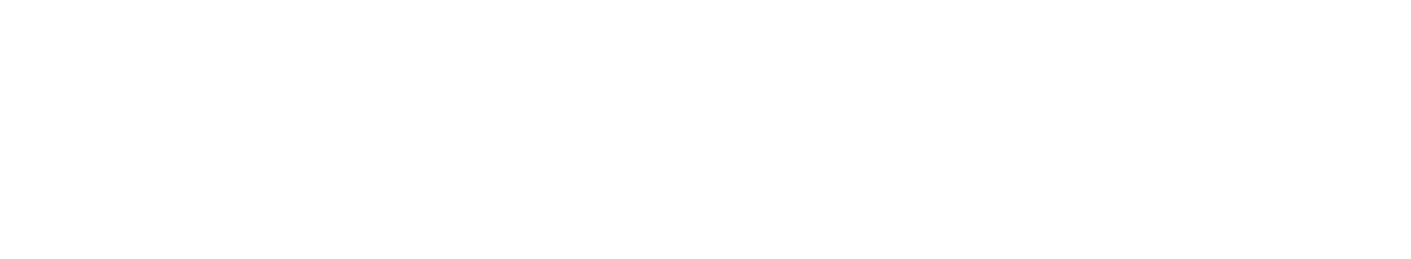Cruzar el umbral por el hermoso parque histórico, proyecto desarrollado por la propuesta del paisajista Mario Schjetnan, da la sensación de estar en otro tiempo, en otro lugar, donde el ruido y el tráfico quedan fuera de nuestros sentidos. El silencio y la tranquilidad de los claustros son parte de la experiencia que alberga este convento.
Los muros revestidos con grisallas, en el claustro alto, nos recuerdan la maestría con la que fueron pintados en el siglo XVI (Gorbea, 1959), influidos por el arte renacentista, y dejan ver los trazos en los personajes de cada fresco: rasgos estilizados en las caras, profundidad y movimiento en la obra. La temática estructurada para los frailes que habitaban el convento, en la parte alta, se dedicaba a los santos de la orden agustina y a pasajes bíblicos que acompañaban día a día las meditaciones de los transeúntes que ocupaban las celdas.
El presente en cada friso del claustro bajo, como de una gruta, nos regala los símbolos de la orden a simple vista, pero ocultos al ojo del poco observador: la uva, la flor de acanto, los juncos, y figuras fantásticas que unen plantas y animales de manera orgánica y exuberante, y que enriquecen nuestros sentidos. Acompañados de color, resaltan los medallones dedicados a santos de diferentes órdenes, con atributos que los distinguen casi a la perfección. La conservación de más de treinta cartelas hace visibles los atributos de cada personaje; con detalles insospechados vemos una pequeña alma que pende de una balanza en manos del arcángel san Miguel; las almas en oración van saliendo de las fauces de un animal a los pies de san Nicolás Tolentino; un niño pide pan a un obispo conocido como san Nicolás de Bari; un joven asaeteado hace referencia a san Sebastián. Estos atributos son aportaciones que se establecen en el Concilio de Trento, poco antes de la Conquista.
Es interesante identificar los símbolos prehispánicos que también se plasman en las pinturas: el glifo del cerro encorvado de Culhuacán, la atlacuezona o flor solar, y también la fusión de ambientes opuestos, como en la Tebaida, donde claramente se ilustra el paisaje lacustre que rodeaba esta construcción virreinal, contra el paisaje desértico identificado por la palmera, que hace reflexionar en el origen de la orden y su retiro al desierto.
Dentro del recinto, tenemos la oportunidad de presenciar la “fusión” de dos culturas, con un importante acervo prehispánico proveniente de las faldas del Cerro de la Estrella: piezas y vestigios arqueológicos venidos del periodo Azteca I, II y III, que nos muestran además una estrecha conexión con Teotihuacán IV y hacen verídica la fecha de 670 que Chimailpain atribuye a la fundación de Culhuacán (Séjourné, 1970).
En la iglesia original, se puede apreciar algunos vestigios arquitectónicos como las tres naves, con arcos formeros (los que van a lo largo de la nave), que sostenían la techumbre de madera, esa techumbre de vigas labradas que, con los años de abandono, se derrumbó. Así mismo se aprecian los confesionarios, esas estructuras que se adosan a la pared como parte de elementos hechos exclusivamente para la evangelización en México. (Kubler, 1982 ).